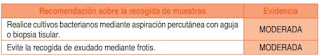"Coming, colours in the air
Oh, everywhere
She comes in colours"
The Rolling Stones
El día está nublado y no deja de llover, pero estás feliz porque has empezado en tu nuevo contrato, te toca ir a la sala de extracciones y te vienes arriba porque se abre ante ti: ¡¡¡un mundo de color!!! Y de tantos que hay, no sabes por dónde empezar y, es ahí, cuando te entra la risa floja.
La extracción de muestras de sangre para analítica es una de
las técnicas más presente en nuestra actividad asistencial diaria y, por eso,
debemos asegurarnos de hacerla de la mejor manera, evitando así resultados
erróneos que puedan acarrear noticias desagradables a las personas que
atendemos y, por otro lado, alertar de las anomalías que puedan presentar para tratarlas
cuanto antes. Los diferentes laboratorios ofrecen una gran variedad de tubos
para toma de muestras sanguíneas, con añadidos en su interior, que modifican la sangre para su estudio.
En muchas ocasiones, igual que nos planteaba nuestra
compañera Mar García en mayo del 2021, nos surge la siguiente pregunta:
“¿Cuál es el orden correcto en el relleno de los tubos de
extracción de sangre? Gracias.”
Con este motivo, para aumentar la calidad de los cuidados y
sustentarlos sobre la mejor evidencia, esta semana nos hemos dado un paseo por
el multicolor mundo de los tubos de analítica que nos ofrecen los diferentes
laboratorios.
Banco de preguntas
En Preevid nos estaban esperando con la pregunta "¿Cuál es el llenado correcto de tubos de analítica?", que contestaron en 2019. Nos responden de manera concisa:
- Primero se extraen las muestras necesarias para hemocultivos (si queréis más info, echadle un ojito a nuestra entrada PreCLic del 10 de marzo 😉)
- El segundo y tercer tubo pueden ser, indistintamente, el de bioquímica con gel separador o el de coagulación con citrato.
- En el caso de que tenga tubo de heparina de sodio o litio, iría en cuarto lugar.
- Si hay que realizar una analítica programada sin necesidad de extraer hemocultivos, el orden de los tubos sería el siguiente:
- Bioquímica.
- Citrato (coagulación).
- Hemograma (EDTA).
- Detalles a tener en cuenta también:
- El tubo que contiene citrato necesita llenarse hasta consumir el vacío por completo, para asegurar que la proporción entre anticoagulante y sangre es la idónea.
- Si solo hay que extraer muestra para coagulación, debe desecharse al menos 5 ml antes de llenarlo, para evitar la contaminación con la tromboplastina tisular proveniente del sitio de punción.
Guías de Práctica Clínica
Buscando, buscando, y con muchas ganas de encontrar algo, si bien GuíaSalud nos ha dejado tirados esta semana, hemos aprovechado la cercanía y, en la terreta tenemos la Guía de Actuación de Enfermería: Manual de procedimientos de 2003, en la que en su punto 13.1 de "Obtención de muestras de sangre venosa para analítica", hace la explicación de la falla, quiero decir, de la técnica y, al final, añade:
Fin de la cita.
Documentos técnicos
Al tratarse de material ofrecido por laboratorios de productos sanitarios, es interesante consultar la ficha técnica o documentos que nos faciliten información como soporte.
De los más utilizados son los de la casa BD, que tiene publicada una Guía práctica para extracción de sangre con sus propios materiales, que nos facilita esta tabla donde, además de indicar el orden de extracción de los tubos, también hace referencia al número de veces que se deben invertir, para que tenga lugar la homogeneización de la sangre con los aditivos que contienen:
Google y protocolos
Si bien no hemos encontrado estudios ni revisiones sistemáticas, sí podemos comprobar que hay compañeras/os que ya se habían hecho antes la misma pregunta que Mar y se pusieron a buscar.
En Nure Investigación, revista de Investigación en Enfermería en formato electrónico y de libre acceso, en 2011 un grupo de enfermeras del Complejo Hospitalario de Jaén publicaron el artículo: "Importancia del orden de llenado de los tubos de muestras sanguíneas por Enfermería", aportando algún detalle más a lo visto hasta ahora, siendo el orden adecuado:
- Tubo sin aditivos: bioquímica, serología, metabolismo del Fe, etc.
- Tubo de citrato (para coagulación).
- Tubo EDTA: empleado para la hematimetría y pruebas de Banco de Sangre, entre otras.
- Tubo de citrato (para VSG): distinta concentración de citrato trisódico respecto al tubo de coagulación, obteniendo sangre total coagulada.
- Tubo de heparina de litio: para bioquímicas y otras pruebas más específicas.
Y cuando parece, solo parece que casi todos hablamos de lo mismo, aparece Un enfermero curioso con infografías de @creative_Nurse, que en 2016 encuentran un trabajo que cuestiona todo lo leído hasta ahora. La infografía a modo de resumen es la siguiente:
En la entrada del Enfermero Curioso de 2017, hace la revisión de una anterior, añadiendo las recomendaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) que coinciden con las dadas por dos laboratorios, BD y Greiner Bio-One. El nuevo orden es:
1º Hemocultivos.
2º Tubos de plástico o cristal para sueros sin aditivos (sin activadores de coagulación).
3º Tubos de coagulación.
4º Tubos para sueros (con activadores de coagulación,…)
5º Tubos de Heparina (ej Heparina de Litio)
6º Tubos EDTA
7º Otros tubos.
La sorpresa viene al enseñarnos una publicación de 2014 en la que habla de la fase preanalítica del análisis clínico, que cuestiona si hay evidencia que demuestre que el orden de los tubos afecte al resultado, dando los siguientes argumentos:
1) En la actualidad no hay pruebas suficientes para apoyar el orden recomendado de llenado de tubos de sangre (si se utilizan sistemas cerrados de venopunción).
2) Se carece de pruebas para confirmar que el orden recomendado de llenado ayude a evitar la contaminación cruzada de muestras.
3) La contaminación cruzada no es rara, y se necesitan más estudios para investigar y confirmar posibles mecanismos de contaminación cruzada de la muestra con el fin de poner en práctica medidas preventivas adecuadas.
Para finalizar y, como lo más reciente que hemos encontrado, os dejamos este artículo publicado en Revista Sanitaria de Investigación, el monográfico elaborado por un grupo de enfermeras del Hospital General de Zaragoza en diciembre de 2021, establece el siguiente orden de tubos:
- Hemocultivos.
- Tubo sin aditivos.
- Tubo con citrato de sodio.
- Tubo con heparina.
- Tubo con EDTA.
- Tubo con gel separador.
Conclusiones PreCLic
Si bien no hay evidencia fuerte que sustente la obligatoriedad de un orden específico para el llenado de los tubos de vacío para la extracción de sangre, sí que hay recomendaciones desde los fabricantes o grupos de trabajo específicos de análisis clínicos, siendo la recomendación más habitual seguir el orden:
- Hemocultivos
- Tubos sin aditivos.
- Tubos de citrato para coagulación.
- Tubo de suero.
- Tubo con heparina.
- Tubo EDTA.
- Otros.
¡¡EXTRA!! Consultad el protocolo para la técnica de vuestro lugar de trabajo y la ficha técnica del material con el que trabajáis.
Recordad, que todo lo que no se ha escrito o investigado, está por descubrir o escribir, siendo una opción de cara a futuros trabajos.
Esperamos haberos ayudado en algo para que la tarea diaria sea un poco más sencilla.